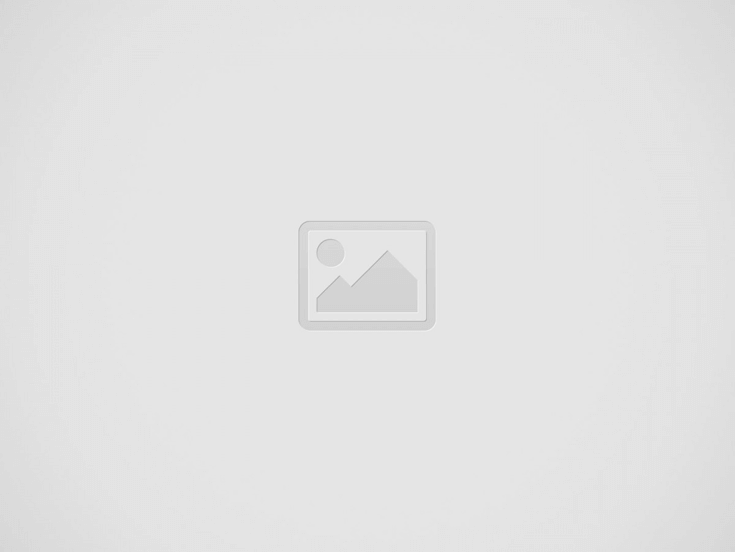

Describir los avatares calamitosos de la guerra no es fácil, pero sí que imprescindible para percatarse de las vicisitudes constatadas. De hecho, adentrarse en el período de la Edad Contemporánea (si se contempla su inauguración en la Revolución Francesa y el tiempo actual, abarca la suma de doscientos treinta y seis años) antes de librarse en el campo de batalla, lo hace de las fuentes documentales; pero sobre todo, de los medios de comunicación de la época. Amén, que imbuir a la opinión pública de su interés o enmudecer a los que la contrarían, además de predisponer de las posibles defunciones presagiadas, requiere de un esfuerzo denodado para encajarlo en una estrategia preconcebida.
Dicho esto, introduciéndome en el primer tercio del siglo XX, o séase, desde el año 1902 a 1930, respectivamente, durante las Campañas Coloniales en el septentrión marroquí, la propaganda jugó su papel incisivo para embadurnar un escenario bélico incomparable. Por aquel entonces, empeñado en encauzar a las gentes sobre el menester de la contienda, o exhibir una oposición implacable para absorber y politizar a las masas de aferrarse al desfiladero del antibelicismo al colonialismo, las Tropas Expedicionarias Españolas se las tuvieron que ingeniar para hilar fino en el reto endiablado convertido en rutina ante un adversario sobrio y de dominio intuitivo de la táctica, con cualidades superlativas y poseedor de una movilidad sin límites, que le permitía exprimir hasta la saciedad el menor desliz o desaplicación consumada por su contrincante.
O lo que es lo mismo: los rasgos determinantes de la ‘guerra asimétrica’.
Si bien, sobrevolando en algunas mentes de la España del momento, había quiénes reparaban en la incumbencia de seguir en el territorio norteño, concibiendo su tesis como la necesidad ineludible de competir el colonialismo británico, que a su vez, favoreciera al sostén del contrapeso europeo de cara al afán de Francia. O si acaso, porque Alemania no recibió de buen agrado la firma del acuerdo anglo-francés de 1904, también conocido como la Entente Cordiale, al apropiarse únicamente del Estado Libre del Congo.
De manera, que el Imperio Jerifiano y el rasgo fonético, gramatical o semántico del africanismo, ejercieron su rol en la introspección colectiva a la hora de descifrar la deriva autoritaria, para a fin de cuentas equivaler al potencial movilizador del lance en tierras africana. Primero, al explotarse la batalla como arma arrojadiza de los que llevaban la batuta del país y segundo, propiamente contra las posturas abandonistas.
Con esta sucesión de connotaciones interesa no sesgar que a pesar de la neutralidad española en la Primera Guerra Mundial (28-VII-1914/11-XI-1918), también conocida como la Gran Guerra, ésta aglutinó efectos demoledores para la Restauración Borbónica (29-XII-1874/14-IV-1931), porque las élites inmemoriales, coactivamente, acabaron cediendo relevancia al contagio emocional y en paralelo, la culminación de la Revolución Rusa (25/X/1917) puso en raya a numerosas monarquías.
Y entretanto, la España alfonsina (1898-1941) naufragó en una crisis poco más o menos, que persistente, mientras que una parte manifiesta de la intelectualidad advirtió un vuelco moderado. Tampoco estaría de más subrayar el punto de partida que pretendo abordar en estas líneas, cuando en etapas sangrientas del pantanoso terreno de memoria de guerra, salta a la palestra política la figura de Dámaso Berenguer Fusté (1873-1953).
Haciendo una instantánea sucinta, pero a su vez, reveladora de su frenético ejercicio profesional, indiscutiblemente estuvo incardinado al continente africano. Ciertamente, atesoró diversas deferencias, como distinciones y méritos que conllevan enmarcar su carrera galopante.
Así, en 1911, ostentando el empleo de Teniente Coronel, se le encargó la conducción de las Fuerzas Regulares Indígenas de Melilla y durante el desenvolvimiento de la Campaña del Kert (24-VIII-1911/15-V-1912), participó en los acometimientos de Monte Arruit, Taurit Narrich, Beni Sidel, etc. Un año más tarde, ascendió al grado de Coronel y a mediados del año 1913, a General de Brigada. Posteriormente, es propuesto Gobernador Militar de Málaga (1916) y dos años después alcanza el rango de General de División, encomendándosele la Subsecretaría de Guerra. Sin apenas tiempo, lleva las riendas del Ministerio de la Guerra. Ya en las postrimerías del año 1919, se convierte en la cabecera del Alto Comisario de España en Marruecos (25-I-1919/13-VII-1922).
Al margen de su impetuosa travesía profesional, se desenmascara por medio de sus desempeños, aunque sobre todo en su elaborada pluma, como un militar incansable y de objetivos ostensibles, sensato y competente en la soltura de idiomas, aparte de concienzudo en su tarea ordinaria. Y como político, intuitivo y previsor.
“He aquí al teorizante de la contrainsurgencia, haciendo de las cuantiosas fatalidades, virtudes: Dámaso Berenguer Fusté, de nivel determinativo elevado, siempre ilustrativo y comunicativo y ampliamente versado en la trascendencia operante de las columnas móviles”
Y para pulir esta fugaz semblanza que es lo que me lleva a plasmar los surcos principales de esta disertación, Berenguer totaliza un razonamiento deductivo de la Historiografía sobre las Campañas de Marruecos, habiendo de resaltar sus exposiciones magistrales sobre las facultades estratégicas y la sugestión ante los éxitos obtenidos por el Mariscal Louis Hubert Gonzalve Lyautey (1854-1934) en el Protectorado francés, del que elogia el respeto hacia los nativos, fusionado con innegable fe en las políticas intimidantes. Un cóctel de severidad y firmeza manteniendo el credo de estar al tanto del ardor rifeño.
De este modo, el paradigma de ocupación colonial de Berenguer se ensambla en patrones como el empaque en la persuasión política, raíz de la incursión terrestre, así como del acomodo circunstancial de la gestión militar sobre la ‘guerra asimétrica’. Y en frases escritas de puño y letra apunta que omitir los principios elementales del arte de la guerra indica “descender al nivel de nuestro adversario”. Y su pasividad no podría más que representar “abdicar” de las preeminencias de ese arte.
Asimismo, recalca que era habitual considerar que las guerras coloniales contraían la capacidad militar de sus promotores, cuando no era a este tenor, porque para Berenguer milita una “subordinación” inigualable de la guerra desplegada en África a los principios primordiales del arte de la guerra, aunque imponiendo una conformación especial de éstos. Y ese exclusivismo de la Guerra de África demandaba de más dominio sobre las mismas destrezas. Luego, se precisaba de personas entendidas “que suplan con su experiencia del enemigo las dificultades de aplicación de nuestro arte en ese ambiente nuevo y desconocido, llevándonos directamente a obtener el mayor rendimiento dentro de las más completa economía de esfuerzos”.
Sin ambages ni rodeos, lo que Berenguer respalda se fundamenta que la Campaña de África no impone en sí misma un método único, sino más bien de la “perfecta instrucción táctica, el dominio completo de sus recursos, de todos sus procedimientos para que el ejecutor esté en condiciones de aplicar los principios del arte, amoldándose a la totalidad nueva que imponen los especialísimos procedimientos de combate enemigo”. Al punto, que con un vasto adiestramiento táctico podrían compensarse las lagunas resultantes de la incompetencia, porque a su criterio el fondo de los fracasos perpetrados en Marruecos se hallaban en las pifias estratégicas.
Adelantándome a lo que desgranaré, he aquí al teorizante de la contrainsurgencia, haciendo de las cuantiosas fatalidades, virtudes. Berenguer, de nivel determinativo elevado, siempre ilustrativo y comunicativo y ampliamente versado en la trascendencia operante de las columnas móviles, apuntaladas con bases de suministro apartadas de la línea de contacto y para definir al milímetro los avances de las columnas escalonadas a retaguardia del corolario de cabilas satélites. Y es que los ejércitos del momento se perfilaban para la guerra convencional, siempre supeditados por el componente algebraico de distintas variables, condiciones asentadas y proporción entre las partes del combate por desiguales que fueran los medios presentes.
En otras palabras: el triunfo se encomendaba a la técnica junto a la desenvoltura en la transición de magnas unidades, donde la superposición técnica y táctica en el punto candente eran casi el aval de la victoria. Pero cuando el marco saltaba a una ‘guerra irregular’ en la forma de combatir de los insurrectos, esta supremacía resultaba baladí, descomponiendo las vías de valoración estratégica que atañen a la determinación de la consecución o el descalabro. Aquí, la hegemonía reside en deliberar qué es crítico en cada situación y si es viable, implementándose el automatismo de no enredarse en combate abierto, pero prosiguiendo en un estado de guerra incesante.
Ahora el fuego y la sujeción del enclave son las herramientas cardinales para la lucha en el avispero marroquí. O mejor dicho, el fuego de precisión adquiere su peso en oro y en menoscabo del manejo de descargas, variando la disposición de maniobrar en el entorno y haciendo valer un relieve inexpugnable a merced de tribus indomables. Pero las actuaciones continúan encaminadas hacia la colisión contra el rival, rematadas en el embate al arma blanca como instante irreversible. Y en contrapartida, el combatiente irregular en las que su ordenación menos estricta no constituye un contratiempo, intenta no exponerse jamás a un blanco, ni emprender un duelo inmediato cuerpo a cuerpo, aminorando el alcance de la potencia de fuego, pues de nada le concierne si el insurgente no se localiza en su radio de combate.
Hay que caer en la cuenta de que en esta guerra irregular como la librada en los recovecos del Rif, el sujeto autóctono desentraña su ubicación geomorfológica como un medio para un fin explícito: no aspira a su defensa e invasión. Conjuntamente, envuelve a una urbe afecta, por lo que las tramas vertebradoras de cualquier injerencia perceptible y real, ocasionaría un probable levantamiento. Es cuando en contra de su propia doctrina las Tropas Coloniales Españolas convergen y se aferran a reductos anexos a unas líneas de abastos en manos del contendiente que habrá de resguardar. Y en contraste, las Fuerzas Tribales enfervorizadas por Abd el Krim el Jatabi (1883-1963) de medios exiguos, hace de cada individuo un secuaz invulnerable.
Digamos, que en cada una de las chilabas se descubre a un hombre osado que no es ni mucho menos insubordinado, porque el rigor y el compás intratable le viene espoleado por el caudillo del nacionalismo rifeño cuyo alegato cala en lo profundo de su ser. Hasta el punto, de contrarrestar los estragos asimétricos y salir airosos. Y en esta especie de aura entre las huestes cabileñas se esparce como la pólvora que la hace suya, obteniendo en cada afecto un guerrero portentoso de la cabeza a los pies.
Hay que señalar que aunque diversos oficiales africanistas estaban familiarizados a las artimañas de las Fuerzas de Guerrillas habidas en Cuba y Filipinas, el fogueo bullido en Marruecos iba a ser descomunal. Se trataba de una población levantisca e intolerante a cualquier signo de dominación. Y entre ella, despuntaba un contrario impetuoso. Además, la dureza orográfica hacía más compleja de salir del callejón del gato y parca en recursos que los rebeldes explotan magistralmente a su favor, reculando y alterando cualquier tentativa de avance sin superioridad numérica y desde la distancia.
Ni que decir tiene que el rifeño diseminado entre la escabrosidad de las elevaciones no rinde blanco, siendo inútil concretar un objetivo definido y su a priori debilidad, se transforma en crítica para resolver por la parte contraria. O lo que es igual: mientras las cabilas salvan los inconvenientes salvajes del terreno, el ejército español queda maniatado en sus posiciones, desprovistos de víveres y asidos de fuego enemigo. Mientras las harcas en constante vivacidad, no presentan objetivos válidos, evitan el enfrentamiento en campo abierto dejando al adversario en su posición, obligándole a salvaguardarla y descartando cualquier alternativa factible.
Con lo cual, este empeño irregular estabiliza la inexistencia de cualquier doctrina orgánica mediante la sutileza afilada del hábito aguerrido, más la pericia aplicada sobre el terreno y unos objetivos creíbles que fijan el triunfo como la praxis de modificar el contexto al enemigo, pues el revés táctico del sedicioso poco valor estratégico posee si acaba conservando indemne su capacidad para combatir.
Claro, que aquí se reconoce como crucial el disparo de precisión, pues la multiplicidad de los puestos de observación irregulares apremian al fuego. El rifeño desperdigado entre la espesura, se sirve de una potencia de fuego rentable en las circunstancias en la que logra cifras cuantitativas, porque el conjunto de variables para ocasionar bajas se incrementa y el coste que viene aparejado es la privación de abasto. Al mismo tiempo, existe otro factor en este pragmatismo irregular. Me refiero a la fortaleza mental y emocional de las Tropas intervinientes, al trascender en la capacidad de afrontar cuantos peligros y obstáculos con valor, disciplina y espíritu de cuerpo.
Toda vez, que un ejército adolece su hechura de ánimo ante la espiral de fuerzas irregulares, cuando los desaciertos tácticos y operacionales se repiten y la batalla se inclina en el acoso y derribo de una milicia condenada a la retirada en estampida. Este naufragio en la moral se fusiona al equipamiento insuficiente, la bisoñez o inexperiencia de los Soldados de Reemplazo y las frecuentes intromisiones de la órbita política en la vertiente castrense con incoherencias estratégicas, y que a fin de cuentas lo acaban padeciendo quiénes in situ se topan en el teatro de operaciones.
A ciencia cierta, los indicios precedentes en su cuadro descriptivo retratan lo acontecido en el Desastre de Annual (22-VII-1921/9-VIII-1921), donde la ausencia de moral trasciende, al igual que se desmantelan diversas posiciones que podían haberse sostenido e infructuosamente los valedores de otras se sacrifican.
Si las piezas del puzle que en aquel momento terciaban el desarrollo de las guerras, llámense hombres, armas y terreno eran cambiantes, los ejes generales tenían que ser lo adecuadamente manejables para acomodarse ante cualquier coyuntura. Matiz que en este caso no se materializó: la operación del Rif condicionó una movilidad diferenciada, cuando se verificó que los rifeños diezmaron a una fuerza superior en tamaño y que tan solo se encontraba dispuesta para una campaña transitoria. Por ello era oportuno que las columnas se guarnecieran para discurrir durante jornadas sinnúmero.
Al hilo de lo expuesto anteriormente, como indica Manuel Goded Llopis (1882-1936), en calidad de Jefe de Estado Mayor Central del Ejército (27-VII-1931/28-VI-1932) y más adelante, Director General de Aeronáutica (3-XI-1934/12-I-1936), esta fórmula concebía atajar la mordacidad y el dinamismo extremo del contrincante mediante la disgregación de las Tropas en una multitud de pequeños reductos, socavándose con ello “la movilidad, el dominio estratégico y la superioridad numérica”. Obviamente, el Ejército de África o Fuerzas Militares de Marruecos, optaron por excluir este sistema de blocaos que se saldaron en una suerte de castillo de naipes, o las irrupciones esporádicas en zonas desfavorables y hostiles, para conjugar otro gravitado en unidades móviles por medio de tácticas de maniobras laterales y de envolvimiento.
Lo cierto es que aun disponiendo de una superioridad técnica significativa, además de organizativa, numérica y de medios, a la hora de la verdad las Fuerzas Militares de Marruecos no supieron explotar estos mecanismos hasta bien alcanzado el año 1926. Porque mientras Francia se apropió de las fructíferas demarcaciones de Marrakech y la Chauía, a España le tocó el hueso duro de roer (Yebala) y para el colmo, el aguijón del Rif, a menudo con veneno mortal. Donde tanto más peliagudo y punzante en cuanto que el protagonismo de Abd el Krim, ahora convertido en líder carismático del movimiento anticolonial, congregó y reprodujo un guerrillero magrebí inquebrantable con agresividad infundida, además de formidable y orgulloso, curtido a más no poder y en la que cada roca es para su provecho un parapeto de salvación.
“El rifeño disponía de la ventaja de pugnar en una superficie tortuosa y por momentos infranqueable y, que a su vez, les brindaba múltiples concesiones para rendir pleitesía a su instinto predilecto: la emboscada”
Consecuentemente, Berenguer siempre secundó que la ‘guerra africana’ no era un laberinto caprichoso. Y con una experiencia acumulada en su dilatado caminar, catalogaba indispensable el dominio sobre lo que subrayaba de arte, interpelando una instrucción táctica impecable para equilibrar las conductas imprevistas del bereber díscolo. Es por ello que sugería el despliegue de la menor cantidad de efectivos, al igual que la posesión de espaciosos campos de tiro y el sostenimiento de un frente tomado ingeniosamente.
A su juicio, este proceder simplificaba literalmente las singularidades distintivas de la lucha asimétrica: “La guerra, sea la gran guerra, las guerras irregulares en naciones civilizadas o la guerra colonial contra enemigos que solo disponen de los recursos y conocimientos más primitivos del arte de pelear, obedece a los mismos principios inmutables […] renunciar a ellos es abdicar las ventajas del arte”.
Por ende, hacía alusión a principios básicos como la economía de fuerzas, en razón de recurrir a la energía útil de combate del modo más eficiente, como la de atribuir un poder de combate mínimo y fundamental a los esfuerzos secundarios. No soslayando, la libertad de acción o la proporcionalidad de los objetivos a las fuerzas y los medios.
Y de cara a los expertos de las campañas hispano-marroquíes que dedujeron la ocupación como algo peculiar, Berenguer se convirtió en el primer autor en aventurarse por una vuelta de tuerca a lo tradicional. Sus ideas estratégicas se establecieron en la conveniencia de la columna interarmas: “Si en el campo de la estrategia la combinación de columnas es específico de seguros y positivos resultados; cuando el objetivo perseguido sea un objetivo táctico, hay que ponerse en guardia […]. Es una inocentada en que no tiene derecho a incurrir quien haya practicado este tipo de guerra”.
Igualmente, puso la carne en el asador a través del orden de combate abierto en guerrillas y convencido justificó el fuste aportado por la caballería. Sin inmiscuir, el rendimiento del refuerzo artillero dado y la inspección aérea. Contemplado así, las columnas se robustecieron con baterías de apoyo, haciendo del comedimiento una iniciativa doctrinal. Mostrando al pie de la letra: “Es necesario que la infantería resista la tentación de responder a la extensión del frente del adversario con la extensión del frente propio […], confiar más en esta primera fase del combate en la acción artillera […], la serenidad del espíritu que quiere permanecer echado en el suelo lo más cubierto posible del fuego y de las vistas sin preocuparse de la avalancha enemiga que amenaza echarse encima, le permitirá ahorrar sus bajas […], entonces sí puede y debe despegar sus alas”.
Incluso, con la cercanía de las bases de distribución pasó por alto la dependencia de los trenes logísticos, al igual que la columna mixta destacó en presteza y maniobrabilidad a diferencia del grupo movible francés. Y con relación a los fines proverbiales de hostigamiento por parte de quienes se aparejaban con fusiles y espingardas, Berenguer no titubeó en sus aclaraciones, incidiendo entre algunas, en la redundancia de materias como la fiereza adoptada, la ambición de hacer botín o el carácter volátil.
A la par, hizo gala de su llaneza con un proverbio árabe que encierra un contenido moral: “Lo que asegura la victoria no es precisamente el número de enemigos que mueren en el combate, sino el de los que huyen de él presa del pánico”. En este sentido y como apunte extraordinario, objetó la impresión difundida sobre el desparpajo en los disparos de los pacos o francotiradores rifeños, sintiendo atracción por el trazado de configuración de las harcas, así como el impulso o la voluntad de éstas: “No es siempre la fe ni la idea de resistencia al invasor lo que les guía, sino la vanidad […], los intereses personales de todos estos elementos […] impiden que se llegue a un acuerdo”.
Es incuestionable que el Alto Comisario de España en Marruecos, vislumbraba en los contendientes cabileños falta de conexión y organización de la que sus Tropas debían extraer algún beneficio. Aun así, se derivaba a no otorgarle la importancia de sus ínfulas a largo plazo, como sus presuntas aspiraciones políticas enarbolando el nacionalismo rifeño. Distíngase en el siguiente fragmento del texto como Berenguer redunda taxativamente en este pensamiento, al recapitular el modus operandi indígena de acometimiento: “La imposibilidad de dirección para un mando único no les permite dar variedad a su maniobra, reduciéndose ésta a dos formas típicas […]. Ante la presencia de pequeños núcleos de fuerza o de una vanguardia audaz que se distancia de la columna, atraerla por una retirada simulada […] y, después, llegados al terreno favorable para ello, una brusca reacción ofensiva por la que tratan de envolverla; ante la columna ya organizada para el combate o en marcha hacia su terreno de despliegue, un ataque fijante sobre el frente, seguido de un movimiento envolvente”.
A la vez, tómese como ejemplo la forma coloquial del ‘paqueo’, valiéndose tanto de la densidad del terreno como del desarrollo tardo o acompasado de las columnas españolas, se añadía a estas intervenciones y es lo que Berenguer evidenció en algunas de sus conclusiones: la ‘guerra asimétrica’ no era hacia un ejército establecido y aprovisionado debidamente, por lo que instaba a la agudeza en las decisiones y veteranía en el mando.
Esta reflexión cita inevitablemente a los francotiradores rifeños, poniendo el acento en el ruido desencadenado por sus viejos fusiles, que en las depresiones quebradas rugían ‘Pa’ y su eco confluía en ‘Co’. Curiosamente, el Diccionario de la Real Academia Española recoge entre sus páginas el verbo ‘paquear’ con la acepción de “disparar como los pacos”. No cabe duda, que las harcas llevaron en toda regla una ‘guerra de guerrillas’ encajonada al dedillo en el deterioro que acarreaba la férrea aparición de tiradores de élite desde lugares furtivos y a objetivos siempre seleccionados con una bala para cada blanco, disponiendo de la ventaja de pugnar en una superficie tortuosa y por momentos infranqueable, que les brindaba múltiples concesiones para rendir pleitesía a su instinto predilecto: la emboscada.
Finalmente, durante largos años este carácter irregular en el modo de pugnar de los rifeños sorprendía a quiénes se cruzaban en el inhóspito suelo y bajo el ardiente sol africano, porque su individualismo desmedido, unido a la asombrosa agilidad e imponente resiliencia, arrastraron a Berenguer a concebir sin parangón, la práctica de la ‘guerra asimétrica’, donde en cualquier soplo entraría en acción el tacto despiadado al cuello de la gumía y la daga.
En un abarrotado salón del Hotel Melilla Puerto, el Partido Popular ha celebrado el segundo…
El Instituto de Educación Secundaria Virgen de la Victoria ha acogido en la tarde de…
Con voz serena pero cargada de emoción, el director de Africa Travel compareció este martes…
Con motivo de la renaturalización del río de Oro, diferentes asociaciones decidieron comenzar en el…
Melilla ha dado este miércoles el pistoletazo de salida a la Feria del Libro con…
Este miércoles, el aula 10 de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en…