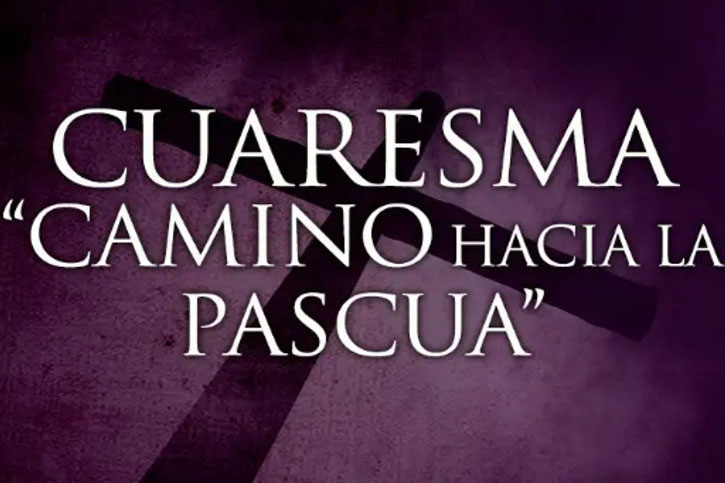Entre tanto ruido e información vertiginosa en los tiempos que vivimos, la Cuaresma es gracia divina por la sencilla razón que nos pone en dirección hacia la Pascua como el acontecimiento central de la Historia de la Salvación, creando un espacio de desierto en el corazón para que el silencio se convierta en soledad sonora y repique en nuestro interior. Y como tal, es un recorrido sagrado que nos predispone a renovar las promesas del bautismo, fuente de nuestra dignidad de hijos de Dios. Entonces, sí que habrá aparecido la flor de la Pascua al final de una gozosa travesía cuaresmal.
Sin duda, la Cuaresma entrevé un despojamiento del hombre viejo que nos recuerda que somos polvo de la tierra; pero, sin dicho despojamiento no experimentamos el gozo de ser revestidos de Cristo, el Hombre Nuevo que vence el pecado y la muerte, porque abandonar lo viejo y cubrirse de lo nuevo es una condición humana que realizamos asiduamente y nos causa satisfacción.
Es por ello, que el talante del ser humano ante la Cuaresma es dejarnos llevar por la gentileza de este tiempo que desea poner fin a la voracidad que produce el egoísmo. Con lo cual, el calendario litúrgico que nos indica que nos encontramos en la Cuaresma, nos abre una rendija al tiempo de gracia, salvación y misericordia infinitas. Cada una de las prácticas cuaresmales que nos sugiere la Iglesia siguiendo las recomendaciones de Nuestro Señor Jesucristo, son una verdadera ayuda para combatir las acechanzas del maligno, poniendo en valor la oración, la limosna y el ayuno que nos prepara amorosamente a vivir intensamente la primicia de la Pascua.
Con estos mimbres, la primera reseña a un preámbulo pascual de cuarenta días aparece en un escrito perteneciente a Eusebio de Cesarea (263-339 d. C.) que se remonta alrededor del año 332 d. C. En este documento se hace referencia expresamente a la Cuaresma como una institución perfectamente distinguida, visiblemente dispuesta y hasta cierto punto, afianzada.
Obviamente, esto nos permite imaginar que en los inicios del siglo IV (301-400 d. C) la Cuaresma era una realidad instituida en algunas Iglesias. Con todo, todavía no es sencillo precisar con exactitud las peculiaridades de este período de tiempo. Los antecedentes que nos brindan las primeras evidencias son minúsculos. A pesar de ello, la composición de la cuarentena requerirá una visión inconfundible de esta etapa de preparación a la Pascua.
Cuando el ayuno prepascual se circunscribía a dos días, o como mucho, a una semana, las motivaciones de fondo que lo fundamentaban hacían alusión a la añoranza de la Iglesia por la ausencia del esposo, o revelaba una atmósfera espiritual de anhelante y vigilante espera culminada en la cena eucarística de la noche de todas las noches: la Vigilia Pascual. Además, el relato prestado a los judíos tuvo escasa trascendencia. Más tarde, el ayuno cuaresmal iría adquiriendo unas connotaciones exclusivas aplicadas por la misma consideración simbólica del número cuarenta.
Asimismo, es representativo que la tradición occidental inaugura la Cuaresma con la lectura del Evangelio de las tentaciones de Jesús en el desierto. Este hecho puntual y viable en casi la mayoría de las liturgias de Occidente, es una prueba del alcance que envuelve el tema del ‘desierto’ y la ‘cuarentena’ para un entendimiento íntegro del conjunto de la Cuaresma. Luego, el tiempo cuaresmal es, ante todo, una vivencia de desierto dilatado por espacio de cuarenta días. Ya, la antigua liturgia al comenzar el Oficio del I Domingo de Cuaresma, exhortaba a la comunidad de fieles a recapitular el ejemplo de los antiguos padres.
“En esta perspectiva favorable de gracia y salvación que retrata a la Cuaresma, es preciso crear silencio en el interior para detectar el mensaje de Dios que es sabio y apacible y está presto a poner su morada entre nosotros”
Me refiero a Moisés y Elías, los cuales, nos iniciaron a consagrar la Cuaresma con el ayuno y la oración. Sobre todo, insistiendo en el modelo de Cristo con su experiencia de desierto, enseñándonos a desarmar las tentaciones y nutrirnos de lo que única y exclusivamente sale de la boca de Dios.
Con la vista puesta en estos ejemplos, la antigua liturgia atesora diversos temas esenciales en los que se extracta el temperamento espiritual de la Cuaresma. Son premisas tradicionales y clásicas ligadas unas a otras como el ya mencionado ayuno, o la tentación, el desierto, la cuarentena, la escucha de la Palabra de Dios y la oración, que forman la herencia espiritual de la tradición occidental.
Estas referencias hacen hincapié en la repercusión alusiva del número cuarenta en unión con la experiencia del desierto. En este aspecto hay que interpretar los cuarenta años que el pueblo de Israel anduvo en el desierto camino de la Tierra Prometida; o los cuarenta días y cuarenta noches que pasó Moisés en la cima del monte Sinaí sin comer ni beber; o los cuarenta días y cuarenta noches que Elías estuvo transitando por el desierto hasta el monte Horeb.
Cada una de estas situaciones en las que la acción del desierto y el ayuno se enlaza con la tendencia del número cuarenta, culminan en la experiencia de Jesús en el desierto. Igualmente, Jesús se supeditó a la tentación y al ayuno por espacio de cuarenta días y cuarenta noches. Estos acontecimientos que indiscutiblemente no han quedado incógnitos a la tradición cristiana, son los que avalan un enfoque específico de la Cuaresma. Más aún, el curso cuaresmal hay que ilustrarlo a la luz de estos sucesos y siempre en conexión con ellos.
Cuaresma es, pues, sin duda, una experiencia de desierto en mayúsculas. No comporta que la comunidad deba trasladarse a un lugar particular para conocer de primerísima mano esta circunstancia excepcional. Cuando hago indicación al desierto, más que a un desplazamiento, me refiero a un trecho privilegiado y de gracia espiritual.
Y es que, la rúbrica que nos deja el desierto es un don gratuito de Dios, porque Él es quien nos arrastra a este lugar vacío y desolado. Al igual que empujó a Israel al desierto por medio de la figura de Moisés y quién condujo a Jesús a través del espíritu. Justamente, este mismo espíritu, es quien cita a la comunidad cristiana y la alienta a abordar el camino cuaresmal.
Sabemos que el desierto es un espacio adverso, lleno de innegables inconvenientes y con un sinfín de obstáculos. De ahí, que la ‘experiencia de desierto’ que por activa y pasiva redunda en este texto, nos incita al combate espiritual. O lo que es lo mismo, al duelo con la realidad de miseria y pecado que envuelve al corazón del hombre. En este sentido, la Cuaresma ha de ser entendida como un tiempo de prueba.
Los cuarenta años que Israel anduvo fatigadamente por el desierto, incuestionablemente fueron de grandes tentaciones y crisis, durante los cuales, Yahvé aguardaba para purificar al pueblo elegido y probar su fidelidad, al igual que Jesús sería tentado en el desierto.
Llegados a este punto, el cristiano vive un combate escatológico, resaltando el tiempo de Cuaresma que encarna un conocimiento singular acrisolado, una especie de preparación comunitaria en el que los creyentes profundizan y ahondan, e incluso se cultivan en la lucha contra el mal.
Quedaría por sintetizar que fueron muy pocos los israelitas que superaron la prueba y lograron acceder a la Tierra Prometida. La mayoría flaquearon en el camino tortuoso, hasta Moisés. En cambio, Cristo, resultó invicto de las tentativas, porque el diablo no consiguió hacerle sucumbir. Los cristianos que materializan sensatamente la acción cuaresmal y exploran con frecuencia la vía que les conduce a la Pascua, comparten con Cristo el triunfo sobre la muerte y el pecado.
Conjuntamente, el desierto es un medio de paso momentáneo. Nadie edifica una casa, a lo sumo, se aventura a poner una tienda. Y esta posición de desierto es un impulso permanente a vivir en el espíritu de lo efímero.
Vivimos como peregrinos vislumbrando en el horizonte la casa del Padre. Nuestra estancia definitiva no se encuentra aquí, está allá, en el Reino del Padre. Ésa es nuestra Tierra Prometida, por eso no merece la pena proyectarse en el mañana. Es necesario desasirse del peso excesivo que nos atenaza para poder avivar la marcha.
Por lo tanto, la Cuaresma nos prepara para que nos desenvolvamos como peregrinos, viviendo el espíritu evangélico de lo transitorio. Amén, que el desierto es el recinto de las grandes teofonías. Allí, en lo inhóspito, agreste y deshabitado, es donde Israel ha conocido los encuentros con Yahvé, revelándose a Moisés y Elías. De este modo, la Cuaresma es para la comunidad cristiana una llamada al encuentro con Dios que se revela, sobre todo, por medio del anuncio del kerigma: la buena noticia.
La praxis cuaresmal del ayuno posee como compensación la asimilación perseverante de la Palabra de Dios, auténtico alimento espiritual de los creyentes, porque en Cuaresma nos sostenemos sobre todo de lo que sale de la boca de Dios: la Palabra. Y la moderación del alimento corporal queda recompensado con el pan incomparable de la Palabra de Dios.
En conexión con lo expuesto en estas líneas, la Cuaresma es un intervalo fundamentalmente apropiado para el encuentro personal con Dios en la oración. Este contexto se revela en los pasajes del Antiguo Testamento en combinación con la experiencia adquirida del ayuno. Moisés, al subir al monte Sinaí, “permaneció allí cuarenta días y cuarenta noches sin comer pan y beber agua”.
No obstante, en el Libro del Deuteronomio al puntualizarse la experiencia teofánica del Sinaí, se indica que durante ese tiempo de ayuno Moisés se consagró al ruego de la súplica por los pecados del pueblo. Literalmente dice: “luego me postré ante Yahveh, como la otra vez, estuve cuarenta días y cuarenta noches sin comer pan ni beber agua, por todo el pecado que habíais cometido haciendo el mal a los ojos de Yahveh hasta irritarle... Y una vez más me escuchó Yahveh”.
Por otra parte, el éxodo de Elías a través del desierto inspirado prodigiosamente por el alimento que le proporcionó el ángel hacia el monte de Dios en Horeb, significa el retorno al Sinaí, a la misma fuente de la revelación mosaica.
La experiencia teofánica tan anexa a la cuarentena, ayuno y desierto, toma una magnitud propia en el hecho de la transfiguración. La nueva liturgia lo ha agregado al II Domingo de Cuaresma, porque en la transfiguración se reviste un particular alcance la presencia de Moisés y Elías junto a Jesús transfigurado, en quien se llevan a término la ley y los profetas, simbolizados en los dos personajes.
Tanto la montaña en la que se emplaza el hecho, como la nube que envuelve el suceso, son componentes clásicos que identifican a las grandes teofonías. En esta ocasión, la reseña al acontecimiento de la transfiguración parece trazar el fondo contemplativo de la vida cristiana.
El descubrimiento teofánico con el Señor experimentado por Moisés y Elías y culminado en el monte Tabor, nos ofrece la oportunidad de discernir la Cuaresma como un reclamo a la oración contemplativa, como a la lectura sosegada y sapiencial de la Palabra de Dios, tal como se revela en el Antiguo y Nuevo Testamento. La Cuaresma es una ocasión única para reencontrarnos con Dios.
A resultas de todo ello, la Cuaresma Romana ha quedado rotulada por la penitencia canónica y el catecumenado. A todo lo cual, la Cuaresma, por el simple hecho de serlo, debe ser un tiempo propicio de penitencia. Recuérdese a Eusebio de Cesarea, el primero que menciona la Cuaresma, refiriéndose a una etapa intensa y penetrante de preparación a la Pascua denominándolo ‘ejercicio cuaresmal’.
Ahora bien, en Roma, este marco adopta unas indicaciones peculiares: el mismo ayuno que se manifiesta desde el principio como elemento imprescindible en el prólogo a la Pascua, toma una significación e influencia que no se desenmascara durante los primeros siglos.
La Cuaresma Romana, al hacer resaltar el ayuno y la penitencia, lo hace desde una mirada predominantemente ascética y penitencial. Es una manera de denotar el constante control que el cristiano debe desplegar sobre sí mismo y el choque contra las pasiones y apetencias de la carne que se encaraman contra los requerimientos del espíritu.
Además, los procedimientos de penitencia durante la Cuaresma son tomados como una forma de complacencia para limpiar los pecados y es un llamamiento incesante a la conversión radical e incondicional.
Todos estos aspectos que determinan la penitencia cuaresmal, únicamente se razonan apropiadamente si se tiene presente que durante centurias, el tiempo de Cuaresma asentó el cauce canónico para oficiar el Sacramento de la Reconciliación. El mismo esqueleto cuaresmal abrió brecha a la institución penitencial. Esta coyuntura inundó la Cuaresma de una grandeza espiritual expresa.
Emprender la Cuaresma ha significado y significa contraer las actitudes de fondo que definen al hombre pecador, consecuente de su pecado, arrepentido y convencido en la infinita misericordia de Dios.
Posteriormente, con la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II (11/X/1962-8/XII/1965) se ha transmitido otro enfoque espiritual de la Cuaresma. No es tanto la penitencia corporal lo que atañe acentuar, sino la conversión interior del corazón. Los textos bíblicos sacados de la literatura profética, encauzan el porte cuaresmal de cara a una profunda purificación del corazón.
Ciertamente, existen reiteradas reprobaciones a cualquier tentativa de cristianismo formalista aferrado a falsos ritualismos. La auténtica conversión a Dios se muestra en una apertura desprendida y caritativa hacia las obras de misericordia: dar de comer al hambriento y de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar a los encarcelados, proteger a las personas sin hogar, visitar a los enfermos y enterrar a los muertos.

En definitiva, la Cuaresma se concibe como una apertura a la intimidad con Dios. A partir de aquí, es creíble referirnos a una verdadera transformación y ascesis probada. Sólo así, puede despuntar el sendero que nos guía a la Pascua. En este sentido, la Cuaresma viene a ser un tiempo pertinente que concede a la comunidad eclesial tomar conciencia de su condición pecadora y ponerse en manos de un riguroso proceso de conversión y renovación.
Sólo así, la Cuaresma puede tener un sentido.
Sin inmiscuir, que la Cuaresma ha servido de antesala a la preparación inmediata de los catecúmenos antes de recibir el bautismo en la noche de Pascua. Esta singularidad ha definido a la Cuaresma Romana, aportándole un matiz distintivo y una orientación espiritual de lucidez bautismal. Toda vez, que el signo bautismal no se ha extinguido, más aún, este carácter se ha hecho más notorio desde la última reforma.
Las lógicas de esta acción proceden del pasado. Aparte de las motivaciones teológicas de fondo que fundamentan el bautismo con el Misterio Pascual de Cristo, la Iglesia iría haciéndose de unas pautas específicas para dejar claro este lazo. Es entonces cuando la comunidad cristiana hace visible cómo el gesto de acceder a la fuente para sumergirse en el agua, nos permite compartir la muerte y resurrección a una vida nueva en Cristo Jesús.
“La Cuaresma es un recorrido sagrado que nos predispone a renovar las promesas del bautismo, fuente de nuestra dignidad de hijos de Dios. Entonces, sí que habrá aparecido la flor de la Pascua al final de una gozosa travesía cuaresmal”
Al salir del agua los bautizados se sienten incorporados a Cristo resucitado, el primer hombre nuevo, el primogénito de entre los muertos. Esta celebración bautismal enmarcada en el entorno de una profunda vivencia espiritual de la noche de Pascua, encuentra connotaciones y resonancias evidentemente extraordinarias. Así lo creyeron las primeras comunidades cristianas desde el inicio. Acto seguido, la costumbre de bautizar a los niños después del nacimiento impulsará en los siglos X (901-1000 d. C) y XI (1001-1100 d. C) a compendiar los ritos y agruparlos en una única celebración junto al bautismo.
En relación a las últimas reformas litúrgicas, al incluir la renovación de las Promesas Bautismales en la Vigilia Pascual, pero sobre todo, reactualizar el antiguo Ritual del Bautismo de adultos, ha hecho recuperar a la Cuaresma la fuerza necesaria que atesoró en otro tiempo como armazón para la preparación bautismal.
Así, la Cuaresma resulta para la Iglesia un período de introspección y recogimiento en el cada uno de los fieles aceptan sensatamente su condición de bautizados, al igual que hacen balance sobre la observancia de sus compromisos y determinan confirmar solemnemente su proyecto de vida cristiana, al renovar con conocimiento de causa las Promesas Bautismales en la Vigilia Pascual.
De manera clarividente y minuciosa, el Concilio Vaticano II mostró en la Constitución Sacrosantum Conciliun (4/XII/1963), la doble dimensión que distingue y dignifica al Tiempo de Cuaresma: el bautismo y la penitencia. Simultáneamente, destacó que nos estamos refiriendo a un proceso de preparación a la Pascua en un ambiente de escucha comedida de la Palabra de Dios y de oración persistente, quedando localizadas las líneas de acción que otorgan a la Cuaresma su propia identidad, al margen de posibles añadiduras redundantes.
Es indispensable insistir que al sintetizar el semblante espiritual de la Cuaresma, el Concilio Vaticano II se ha ceñido en amasar con sabio discernimiento el contenido refrendado por la tradición.
Esta visual refinada y genuina ha establecido el punto referencial y el juicio sugerente que ha persistido subyacente en el encaje de la reforma. La primera labor radicó en devolver a la Cuaresma su sencillez original, por eso se prescindió de la denominada precuaresma, constituida por los domingos de septuagésima, sexagésima y quincuagésima. Además, estos momentos habían ido superponiéndose gradualmente a la Cuaresma, aunque en períodos más tardíos de modo artificial e inconsistente.
Si bien, la desaparición de la precuaresma no entrañó la omisión del Miércoles de Ceniza, proponiendo aspectos significativos que ayudaron a precisar el rumbo espiritual de la Cuaresma como intervalo de purificación y conversión de cara a la celebración del Triduo Sacro que aglutina los días más santos del Año Litúrgico.
Al objeto de garantizar al máximo la simplicidad inicial de la Cuaresma, igualmente se excluyó lo que se había dado en distinguirse como el ‘Tiempo de Pasión’ que comenzaba el V Domingo de Cuaresma y concluía el Sábado Santo. De este modo, el recorrido de introducción a la Pascua quedaba configurado puntualmente por un espacio de cuarenta días con una distribución proporcional.
Ahora, al asentar la Cuaresma entre el Miércoles de Ceniza, señal inexorable de la efímera fragilidad humana y la celebración vespertina del Jueves Santo, testimonio ejemplar de desprendimiento humano cuando Jesús se dispone a lavar los pies a sus discípulos, se rescata la rica simbología del número cuarenta con reconocido peso diferenciado en la disposición espiritual de este tiempo.
Al igual que la obra depuradora, la reforma se ha volcado en la plasmación de otros textos de plegaria y la reestructuración del leccionario, tanto de la misa como del oficio. Algunos de estos textos se han reutilizado tal y como se presentaban en el antiguo misal o con insignificantes cambios; otros, se han rescatado de los viejos sacramentarios romanos y de otras tradiciones litúrgicas.
En su conjunto, de un modo u otro, se irradia un paisaje más fascinante de la Cuaresma, ante todo, como preludio de la Pascua, tomándose conciencia seriamente del compromiso bautismal que se descubre por medio de la lectura aplicada de la Palabra de Dios, confiriéndonos una aproximación a Dios Padre que paso a paso se revela en la Historia de la Salvación. No es ni mucho menos un conocimiento teórico, sino un acercamiento experiencial con el Dios vivo que quiere hacerse presente de manera creciente en la vida de los hombres.
En consecuencia, en esta perspectiva favorable de gracia y salvación que retrata a la Cuaresma, es preciso crear silencio en el interior para detectar el mensaje de Dios que es sabio y apacible y está presto a poner su morada entre nosotros.
Acaso, en estos días sea inexcusable armonizar la sensibilidad sobrenatural para ser idóneos en dejarnos cautivar por las invitaciones de la voz de Dios y echar un vistazo a nuestro alrededor con los ojos de Dios. Pero, sobre todo, dejarnos esponjar con la predicación en el trato insistente de la Palabra de Dios, escudriñando y reflexionando el Evangelio en la medida que aprendamos a conocerlo de los labios de Jesús como la Palabra de Dios hecha carne.